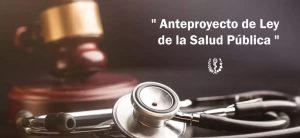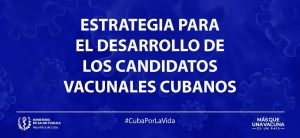Actualizan sobre situación epidemiológica en Cuba

La expansión del virus chikungunya en Cuba marca un punto de inflexión en la vigilancia epidemiológica del país. Aunque el virus ha circulado por América desde hace más de una década, su presencia sostenida en territorio cubano representa un fenómeno nuevo que exige atención médica, acción comunitaria y coordinación institucional.
Así expuso en el espacio televisivo Mesa Redonda la Dra. C. María Guadalupe Guzmán Tirado, directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK. Explicó en detalle la situación epidemiológica actual de los arbovirus, haciendo énfasis en el chikungunya. «Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos como mosquitos y garrapatas, y su ciclo de transmisión comienza cuando estos insectos pican a un huésped infectado, adquieren el virus y lo propagan a otros vertebrados en cada nueva picadura», dijo, a la vez que advirtió que, en las últimas décadas, una combinación de factores sociales y ambientales ha favorecido la expansión de estas enfermedades, por ejemplo la urbanización descontrolada, la alta movilidad internacional, el almacenamiento de agua en los hogares, el manejo inadecuado de residuos y las deficiencias en el saneamiento.
Además, resaltó que el cambio climático actúa como un multiplicador del riesgo, acelerando el ciclo de vida del mosquito y permitiendo su expansión geográfica. Mapas ilustrativos mostraron cómo los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus han incrementado su presencia y densidad en diversas regiones del mundo.
«El chikungunya, cuyo nombre proviene del idioma africano makonde y significa “aquel que se encorva” por los intensos dolores articulares que provoca, se transmite de forma similar al dengue: el mosquito se infecta al picar a una persona con el virus en sangre y, tras un periodo de incubación de 8 a 10 días, puede infectar a otros durante toda su vida», aseveró.
La doctora Guzmán enfatizó que la llegada del virus no debe interpretarse como una fatalidad, sino como una consecuencia lógica del intercambio internacional, señalando que “nos tocó ahora” y que probablemente ingresó al país a través de viajeros procedentes de zonas con transmisión activa. Posteriormente aclaró que no todos los casos requieren confirmación por laboratorio, ya que el diagnóstico clínico y el nexo epidemiológico son suficientes para activar medidas de salud pública, reservando las pruebas para casos graves o iniciales. Fue clara al exponer que el enfrentamiento al chikungunya en Cuba debe basarse en la responsabilidad individual y colectiva, la conciencia ciudadana y la confianza en el sistema de vigilancia epidemiológica pues «no se trata de generar alarma, sino de actuar con conocimiento y compromiso para contener esta nueva amenaza».
Atender a cada paciente con la mayor prioridad
La doctora Yagen Pomares, directora nacional de Atención Primaria de Salud, explicó en el espacio Mesa Redonda que el sistema sanitario cubano ha sido reorganizado para enfrentar el incremento de casos febriles inespecíficos, vinculados a arbovirosis como el dengue y el chikungunya. Señaló que el principio rector de esta estrategia es atender a cada paciente con síndrome febril inespecífico, independientemente de si se ha confirmado el diagnóstico, garantizando su ingreso en el hogar o en instituciones hospitalarias según las condiciones clínicas y sociales.
«El aislamiento domiciliario, siempre que sea viable, implica reposo y seguimiento médico activo por parte del equipo de atención primaria –ponderó- que ha reforzado la cobertura, han incorporado estudiantes de quinto año de medicina, capacitados todos los profesionales para realizar evaluaciones clínicas y decidir el traslado al segundo nivel de atención».


Pomares aseguró que existen cerca de 4 mil camas disponibles en el país para estos pacientes, y que no hay colapso hospitalario. Aclaró que el hecho de que algunos pacientes sean remitidos a casa no implica falta de camas, sino que no cumplen criterios de ingreso, que muchas veces están definidos por edad y vulnerabilidad. Por ejemplo, relató que todos los niños menores de dos años deben ser hospitalizados, tengan o no signos de alarma, y se organizan salas diferenciadas para lactantes, niños mayores y adultos. En el caso de las gestantes, precisó que todas deben ser ingresadas; aquellas sin signos de alarma permanecen en salas convencionales, mientras que las complicadas son atendidas en unidades de terapia intensiva.


Asimismo destacó la atención especial que se brinda a los adultos mayores, especialmente a quienes viven solos, y pidió la colaboración comunitaria para alertar al sistema de salud sobre posibles casos que requieran ingreso, en una estrategia que vela con prioridad a los adultos con comorbilidades, como diabetes descompensada o hipertensión. Finalmente, subrayó que el sistema de salud cubano ha adoptado una dinámica ágil y coordinada, similar a la empleada durante la pandemia de COVID-19, para enfrentar esta nueva situación epidemiológica con rapidez, eficacia y sensibilidad social, con ciencia aplicada, y sobre todo mucho compromiso con la vida de la gente gracias a la entrega y consagración de los profesionales sanitarios.
Pasos firmes para intensificar el control vectorial en Cuba
La doctora Madelaine Rivera Sánchez, jefa de la Dirección Nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública (Minsap), abordó en el espacio Mesa Redonda los desafíos que enfrenta Cuba en el control del mosquito transmisor del chikungunya, enfermedad que actualmente genera gran preocupación en la población.
Rivera Sánchez explicó que la situación ha sido particularmente difícil en esta etapa, debido a las limitaciones para ejecutar las acciones de control vectorial que tradicionalmente se aplican durante brotes virales. En especial, se refirió a los tratamientos de adulticida intensivo —es decir, la fumigación dirigida a eliminar el mosquito adulto, principal transmisor del virus—, señalando que ha sido complejo llegar a todos los lugares como se hacía en años anteriores.

Comentó que desde que se confirmó la presencia del virus en el Consejo Popular de España, en el municipio de Perico, el organismo ha estado acompañando a la provincia de Matanzas en la organización de estrategias para minimizar el riesgo, evitar nuevos contagios y contener la propagación hacia otras zonas del país, y que son experiencias que marcan el quehacer en este sentido actualmente.
La doctora Rivera reconoció que factores como el movimiento poblacional durante el mes de julio, las vacaciones y las condiciones medioambientales adversas han favorecido la proliferación del mosquito. A pesar de estas dificultades, aseguró que no se han detenido las acciones de control, aunque el número de equipos de fumigación disponibles en las provincias es limitado. «Se ha priorizado el trabajo en zonas de mayor riesgo, identificadas por la concentración de casos reportados en el sistema de salud, sin embargo, existe un número significativo de personas que no acuden a los servicios médicos, lo que impide detectar casos y realizar fumigaciones efectivas en esas áreas. Esto ha generado inconformidades en la población, que a veces reclama que “nunca han venido a fumigar”, sin saber que la ausencia de reportes clínicos impide la intervención».
En su intervención también explicó que los equipos de fumigación —conocidos como bazucas— no se producen en Cuba y deben ser importados, lo que ha sido obstaculizado por el bloqueo económico, afectando la adquisición de nuevos dispositivos y piezas de repuesto. Esta situación ha deteriorado el parque tecnológico disponible y ha limitado la capacidad de respuesta. No obstante, anunció que la Mayor de las Antillas ha buscado alternativas y que próximamente se recibirán nuevos equipos de fumigación para reforzar las acciones en todas las provincias, especialmente en La Habana, donde se intensificará el control vectorial. Con este refuerzo, se espera avanzar en la cobertura de las zonas más afectadas por el chikungunya, una enfermedad que, según la especialista, es hoy la que más está impactando y preocupando a la población cubana.
Una mirada desde la ciencia y el compromiso con la salud pública
El doctor C. Daniel González Rubio, infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), abordó en el espacio Mesa Redonda la importancia de la atención médica durante la fase aguda de las arbovirosis, especialmente el chikungunya, destacando que es en esta etapa donde pueden surgir complicaciones que requieren evaluación profesional.
Señaló que, aunque existen medidas generales para el manejo de la enfermedad, en la fase aguda es fundamental que el paciente sea atendido por un médico, ya que no existe un antiviral específico para el chikungunya, por lo que el tratamiento se basa en aliviar los síntomas mediante lo que se conoce como terapia sintomática. En este sentido, indicó que algunos medicamentos pueden ser beneficiosos, pero otros —como ciertos antiinflamatorios y esteroides— podrían resultar perjudiciales si se administran sin criterio médico. «Aunque en algunos casos específicos estos fármacos podrían ser necesarios, cada paciente debe ser valorado de forma individual y el tratamiento debe estar siempre sustentado por una consulta médica», dijo.
Fue enfático al señalar que no se debe automedicar, especialmente con medicamentos como la aspirina, que está contraindicada en estos cuadros clínicos, y que bajo ninguna circunstancia se deben tomar decisiones sin orientación profesional.
El especialista manifestó además que el chikungunya afecta principalmente las articulaciones y que la mayoría de las personas se recupera completamente en los tres meses posteriores a la infección. En sus valoraciones significó cómo el virus tiene un período promedio de incubación de una semana, tras el cual comienzan los primeros síntomas. «La enfermedad suele evolucionar en tres fases: aguda, subaguda y crónica. Durante la fase aguda predominan la fiebre alta —que puede alcanzar los 40 o 41 grados— y los intensos dolores articulares, especialmente en tobillos, manos, rodillas y codos, que puede invalidar a la persona y dificultarle la realización de tareas cotidianas”, explicó. También agregó que pueden presentarse erupciones cutáneas y conjuntivitis. Las complicaciones en esta etapa son más frecuentes en niños, ancianos, embarazadas y personas con comorbilidades.
La fase subaguda, que puede extenderse hasta tres meses, subrayó el infectologo del IPK, se caracteriza por dolor persistente, rigidez e incluso recaídas, aunque un pequeño grupo de pacientes puede evolucionar hacia una fase crónica, con síntomas que pueden durar años. En cuanto al tratamiento, exhortó a hacer reposo, mantener la hidratación adecuada y la búsqueda de atención médica ante cualquier signo de gravedad. Reconoció que, aunque muchos pacientes pueden ser atendidos en sus hogares, esto debe hacerse bajo supervisión médica, ya que el manejo inapropiado puede derivar en complicaciones y sobrecargar los servicios de salud.
¿Cómo vencer al mosquito sin bajar la guardia?

Con un llamado a la conciencia, la responsabilidad y la acción colectiva, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, cerró su intervención en el espacio Mesa Redonda subrayando la urgencia de enfrentar con claridad y compromiso el incremento de arbovirosis en Cuba, especialmente el dengue y el chikungunya que ocasiona que en el país un complejo escenario epidemiológico, aunque con una tendencia a la disminución. Insistió en que el primer paso es reconocer los síntomas febriles y acudir de inmediato al médico, quien determinará si el paciente debe ser ingresado en el hogar o en una institución, pero nunca debe quedar sin seguimiento clínico.
En cuanto a la lucha antivectorial, explicó que la fumigación —o tratamiento adulticida— solo elimina los mosquitos adultos presentes en el momento de la aplicación, pero no actúa sobre los criaderos, por lo que la eliminación de estos focos sigue siendo una tarea esencial y compartida.
Durán reconoció que, aunque se han desplegado esfuerzos importantes, persisten deficiencias en acciones como la recogida de desechos y el ordenamiento ambiental, lo que exige mayor sistematicidad y compromiso institucional. Aseguró que el Ministerio de Salud cuenta con equipos de trabajo en todas las provincias, en coordinación con los técnicos locales, y que se está aplicando una estructura organizativa similar a la utilizada durante la pandemia de COVID-19, a través del Comité de Innovación en Salud.
Continuó exponiendo que, actualmente, se reporta un aumento de casos febriles en 68 municipios del país, y que el dengue tiene presencia en casi todas las provincias, con mayor complejidad en La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila. Recordó que esta enfermedad puede ser letal, como lo demostró la epidemia de 1981, y por ello es vital no subestimar sus síntomas.
Sobre el chikungunya, apuntó que ya se ha confirmado su transmisión en 14 provincias y que se están desarrollando ensayos clínicos para introducir nuevos repelentes y tratamientos, como Jusvinza, destinado a pacientes con artritis crónica. Igualmente mencionó investigaciones en curso y estudios clínicos para caracterizar la enfermedad en adultos y niños, con el objetivo de construir un conocimiento nacional sobre esta dolencia emergente.
Como mensaje final, el doctor Durán reiteró la importancia de no automedicarse, buscar atención médica oportuna, protegerse del mosquito con ropa adecuada y repelentes, y mantener la higiene del entorno. Un escenario donde la participación activa de toda la población es la única vía para cortar la cadena de transmisión y superar este desafío sanitario.
Autora: Isabel Díaz González
Foto: Tomada del sitio web de la Mesa Redonda